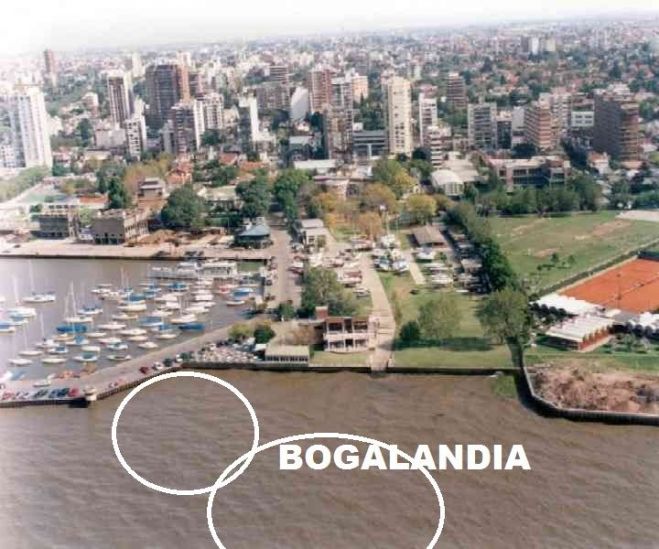"La trucha embalsamada", por Alberto Enguix
Es una rutina cotidiana. Después de desayunar, comienza una caminata por la alta sierra cordobesa, en La Cumbrecita, a veces por la vera del serpenteante arroyo y otras vadeándolo. Yo, obsesivamente, quiero pescar una trucha, no importa si fontinalis o arco iris, y me han dicho que para conseguirla debo ir muy lejos ¿Cuán lejos? La respuesta es vaga, ambigua: “-POR ALLÁ CERCA DEL DIQUE, PERO MIRE QUE AHORA NO ESTÁ MUY LLENO”. Y bueno. Hoy, dos horas de marcha, mañana, dos y media, y así.
Equipado estoy: caña de spinning Conolon Companion extra light, reel Alcedo Micron, nylon del 14, señuelos varios, todos minúsculos. Más los sandwiches y el agua mineral ¿Copo?, no, para qué. Las expectativas más desorbitadas no llegan al medio kilo. No es una zona de récords, pero que las hay, las hay. Al menos, eso se dice.
Los resultados obtenidos hasta el momento son desalentadores. Nada, ni un toque, aunque los lugares que pesco están absolutamente deshabitados –jamás me encontré con nadie-, las aguas cristalinas y rumorosas, la naturaleza incontaminada. No estoy desilusionado, porque los paisajes solamente valen cualquier precio, y la soledad es una serena compañera.
Sin embargo las truchas me siguen encandilando. ¿Realmente es un cuento lo de que allí las había, o las hay? Se rumorea que cierta vez….allá, en el escondido dique….una arco iris de cinco kilos….cierta vez…no hay fotos, sólo relatos,…el pescador, no identificado...¿Una ficción de los lugareños, hoteleros y demás? No, no puedo admitirlo. Pero entonces ¿por qué no hay otros pescadores por la zona, intentando como yo? Preguntas sin respuestas.
Un lugareño consultado, otro más, me habló de alguien, un paisano, que organiza cabalgatas de largo aliento hacia el otro lado de la sierra, y que suele guiar a pescadores. Me pongo en contacto, pero me desanima la propuesta, porque son como tres días de ida y vuelta, a lomo de caballo, claro, y en demanda de unos arroyos trucheros que, dada la escasez de lluvias de la temporada, probablemente estén secos.
Sin embargo, me indicó cómo llegar, a pie, a otro coto al que yo nunca he ido, y que hasta ignoraba que existiera. Son, calcula, unas tres horas de descenso, algo muy alentador, con unas cuatro de retorno, sierra arriba, cosa que me suena extenuante. Así que, enfervorizado, igual acepto el reto, me tomo un día íntegro, y lo intento.
Llegado al curso de agua, me encuentro con una figurita repetida y decepcionante. El escaso caudal deja muchas piedras en seco, y los que pudieron haber sido pozones, ahora son débiles meandros de agua. Vaya uno a saber adónde habrían ido a refugiarse las benditas truchas, si alguna vez las hubo.
Nueva decepción, y nuevo desafío. Yo no estoy dispuesto a irme sin mi, MI, trucha. A terco no me van a ganar. Replanteo mi estrategia, focalizando las futuras búsquedas en el río que viene del dique, que ya conozco bastante bien, pero solamente en los pools, los pocos que hay en su curso. Comenzaré de mayor a menor, desde el más lejano, y cada día pescaré otro más cercano, y así.
Y la ocasión llega, al fin, y de la manera menos esperada. Cansado de las largas caminatas, y todo por nada, me quedo una tarde en una especie de piletón a unos tres kilómetros del hotel, apenas. Se trata de un pool no muy extenso, pero profundo, que nunca había explorado porque me parecía demasiado cercano a la civilización, cosa que, al parecer, a las truchas no les gusta.
Comienzo arrastrando un diminuto flat-fish verde, sin resultados, como es lo usual. Estoy bastante desmotivado y desatento, sin concentración. Y de pronto la veo. No puedo creerlo, pero está allí. Semioculta por la sombra de una gran piedra, pero recibiendo lateralmente los reflejos de la luz solar, la trucha, MI TRUCHA, está allí, quietita, congelada, imperturbable.
Cambio imperceptiblemente el ángulo de visión, tieso, sin respirar siquiera. El corazón explota, con un ritmo abrumador, ruidoso. Dentro de los reflejos del agua, transparente como vidrio, una forma ahusada, casi irreal, apenas si se destaca. Con seguridad, eso no es musgo. No, no es un delirio mío. Allí HAY una arco iris. Difícil estimar su tamaño. Probablemente trescientos gramos o algo así.
Ella no le hace caso al flat, así que cambio por un oreno, con una maniobra silenciosa, pausada, eterna. Nada. Su cuerpo, espectacularmente moteado y tornasolado, rígido. Sus ojos, como cuentas de vidrio, inexpresivos, apenas si se vislumbran entre los reflejos.
Un consejo de pescadores me llega desde el fondo del subconsciente: “cuando veas a la trucha, no lo dudes, ella te ha visto a vos mucho antes”. Y yo ahora, con los ojos más acostumbrados a las sombras y destellos del agua, la veo mejor que nunca. Más claramente, con su perfil recortado, sin lugar a duda alguna.
Me doy cuenta de que jamás la voy a engañar, ponga el señuelo que le ponga delante de sus propias narices. Así que me siento a contemplarla, y retiro el engaño del agua. Ella está libre en su reino de maravillas. Y yo nunca la conseguiré. Pero tengo la inmensa felicidad de observarla, de devorarla con mis ojos. Es como un emblema de lo salvaje, de lo inconquistable.
Estoy largo rato así, como en misa, pero ya la tarde ha avanzado mucho, y aún tengo que trepar en la caminata de regreso. Me hubiera gustado que nadara, que se moviera, pero no. Parece hibernar. Ojalá el reloj se detuviera ¿Cuándo volveré a contemplar otra vez una cosa así? Nunca, seguramente.
Al fin reacciono, con pena inenarrable. “Se acabó”, me digo, y con la punta de la caña provoco unos chasquidos en el agua, cerca de ella. La superficie ondula, y fue como si se corriera un telón; al restituirse la transparencia y serenidad, la aparición embalsamada ya no está.
Me voy, pero no me arrepiento de esta experiencia. Yo quería una trucha. Y la tuve para mí, acaparada sólo para mí. Nadie pudo compartir esa visión ¿Qué más podría desear?
Alberto Enguix
- Publicado en Publicaciones